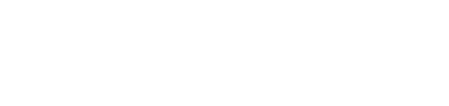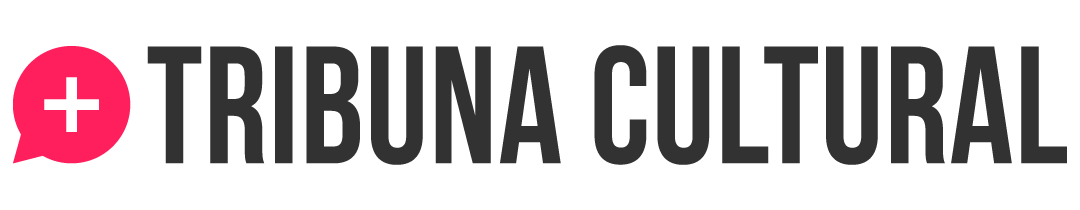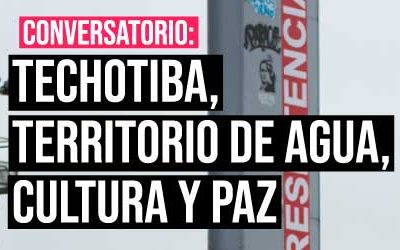Por: Lisa Trujillo Laguna
Se acercan las elecciones presidenciales de Colombia en primera vuelta el próximo 29 de mayo y, aquellas personas que sean mayores de edad tendrán la posibilidad de ejercer su derecho y su deber al voto, favoreciendo algún candidato, al voto en blanco, o simplemente absteniéndose de participar.
Lo anterior en coherencia con el Art. 1 de la CPC “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.
Una de las características de participación ciudadana que da cumplimento a la garantía de vivir en un país “democrático” son las elecciones. En el caso de nuestro país podemos escoger a través del voto popular dirigentes unipersonales, como alcaldes, gobernadores, el o la presidenta, y corporaciones públicas, como lo son el Congreso de la República, las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales.
Esta forma de gobierno tuvo su estructuración como actualmente la conocemos con la Constitución de 1991; sin embargo, las primeras elecciones libres y plurales tuvieron lugar en 1974, justo después del Frente Nacional. En la contienda se definieron el Congreso y la Presidencia, pero más allá de la llegada de Alfonso López Michelsen como primer mandatario, lo que vivió Colombia fue la llegada de un factor que podría poner en entredicho el equilibrio y goce efectivo de la democracia en el país.
Hablamos del abstencionismo electoral.
Para empezar, es necesario definir algunos conceptos que intentarán explicar por qué abstenerse no es sólo una forma de participación ciudadana, sino que también es una responsabilidad del Estado que termina atentando contra la democracia, entendiendo el contexto que se vive en Colombia.
Las elecciones son la participación del pueblo que se exige en un sistema político para que sea realmente democrático. Para autores como Dieter Nohlen “La participación electoral es la más importante de las formas de participación debido a que es la más igualitaria de todas e incluye a toda la ciudadanía”, pero también es “el respeto por los derechos civiles y políticos” como lo señala Robert Alan Dahl en su libro Polyarchy: participation and opposition.
En el caso colombiano, el Acto Legislativo 1 de 2003 “por el cual se adopta una Reforma Política Constitucional y se dictan otras disposiciones” modifica el Art 258 de la CPC dejando en claro que “el voto es un derecho y un deber ciudadano. El Estado velará porque se ejerza sin ningún tipo de coacción y en forma secreta por los ciudadanos en cubículos individuales instalados en cada mesa de votación sin perjuicio del uso de medios electrónicos o informáticos”.
Así las cosas, para Colombia el voto es la garantía de que en el ejercicio de nuestras libertades participemos de los escenarios que buscan conformar el poder político, suponiendo que así gobernará el que elija la mayoría. Pero en la realidad esto no sucede, desde 1978 se registran altos índices de abstencionismo con el 60%. Según la Registraduría, hasta el año 2010 el abstencionismo estaba en un promedio de 46%

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil.
Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, en su mapa de abstención electoral del siglo XXI, durante las primeras 5 elecciones de este periodo el abstencionismo se mantuvo en un 50% hasta la elección de Iván Duque Márquez, en la que la abstención bajó tres puntos porcentuales (47%). En primera vuelta votaron 19.639.714 ciudadanos de 36.783.940 habilitados para votar.
Según Antonio Nieto Escalante, director general del IGAC, “la abstención es un fenómeno recurrente en el mundo y en Colombia”, y es justo en ese sentido que nos surge la pregunta ¿Por qué? ¿Por qué los y las colombianas deciden no ejercer este derecho libre de participar en las decisiones políticas del país? ¿Acaso no saben que de esto depende el futuro de las políticas públicas?
Lo primero que debemos señalar es que el abstencionismo no es una decisión sin fundamentos, al contrario, es vista como una forma de participación ciudadana. La constitución establece como lo vimos anteriormente un sistema democrático que da poder al pueblo, visto esto como un derecho fundamental a través del Art. 103, en este encontramos las herramientas jurídicas para ejercer control político al Estado, a través de mecanismos de participación como el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria de mandato.
Para dichas formas de participación, a excepción del voto, es necesario un umbral determinado para que la iniciativa tenga tramité más allá del consentimiento y apoyo del pueblo, por lo que en muchas ocasiones las comunidades se ponen de acuerdo para abstenerse y que no se logre el mínimo establecido constitucionalmente.
El voto por su parte, es una opción de cada ciudadano que le permite elegir y ser elegido; sin embargo, cada persona tiene derecho a no ejercer el derecho libremente. esto afecta elecciones como la presidencial puesto que el Art. 190 de la CPC dicta que “el presidente de la República será elegido para un período de cuatro años, por la mitad más uno de los votos que, de manera secreta y directa, depositen los ciudadanos en la fecha y con las formalidades que dicta la ley”.
Esto quiere decir que independientemente del número de colombianos y colombianas que voten en la elección el presidente será electo, la condición es que logre la mitad más un voto del número de votos válidos de la jornada. Por esto que el abstencionismo podría ser una amenaza hacia la democracia, pues los dirigentes o corporaciones electas no representan a la mayoría de los y las habitantes del territorio.
Sin embargo, no podemos verlo como una simple decisión egoísta, pues el abstencionismo es el resultado de los sentires, conclusiones y acciones a tomar de la ciudadanía con respecto al sistema democrático.
El abstencionismo tiene unos factores individuales como la participación y credibilidad en el sistema que dependen de la edad, el nivel de educación, el nivel socioeconómico, el género, el empleo, el lugar de residencia y la pertenencia a grupos minoritarios, que determinan por qué el abstencionismo no sólo es un fenómeno que tiene base en la libertad del individuo, sino que es producto de la incapacidad del Estado a la hora de garantizar el ejercicio democrático.
Si tenemos en cuenta las características anteriormente mencionadas, en Colombia los jóvenes no tienen mayor interés en la participación electoral, muestra de ello fueron los resultados de las pasadas elecciones a los Consejos de Juventud, allí el abstencionismo logró el 90%: apenas 1.2 millones de jóvenes votaron.
Esto está estrechamente relacionado con los niveles de educación, pues la ciudadanía que se educa en el marco de los derechos civiles, da un mayor valor a la participación electoral, además de mayores garantías para superar la brecha de pobreza y desigualdad, por lo que las personas que tienen necesidades básicas esenciales como la alimentación no tienen mucho tiempo de dar importancia a los procesos electorales “igual gane el que gane hay que seguir trabajando”, una percepción que obedece a que NO se ha visto un cambio real en sus niveles de vida digna bajo ningún gobierno.
Las condiciones territoriales también afectan a las personas, pues no tienen las condiciones de movilidad para llegar a sus puestos de votación, esto en concordancia con la infraestructura del Estado, pero también encontramos el contexto de violencia como un impedimento para ejercer el derecho al voto. Por ejemplo ¿Qué interés podría tener una persona desplazada del conflicto armado en votar si ni siquiera tuvo garantías para permanecer en su territorio? ¿El Estado garantiza de alguna forma que pueda dirigirse por lo menos a votar?
Según estadísticas del Centro de Estudios de Democracia y Asuntos Electorales (CEDAE), las regiones donde hay mayor presencia de la violencia, delincuencia, conflicto armado, así como los territorios que dedican su economía a los cultivos ilícitos, son los lugares donde mayoritariamente hay abstencionismo.
Así las cosas, el Estado Colombiano está incumpliendo su rol como Estado Social de Derecho. ¿Por qué? ¿Por qué siempre es culpa del Gobierno, la Registraduría o el Consejo Nacional Electoral?
La Corte Constitucional, a través de la Sentencia T-324 de 1994 dijo que “La participación política bajo su forma de sufragio, comprende no sólo la actividad subjetiva encaminada a ejercer el derecho al voto. Sino que también una cierta acción del Estado encaminada a crear condiciones necesarias para que el ejercicio del derecho tenga lugar. Lo segundo es una condición indispensable de lo primero. Sin la organización electoral, la expresión de voluntad política individual deja de tener eficacia y sentido. Corresponde al Estado poner en marcha los medios para que la voluntad ciudadana sea ‘recepcionada’ y contabilizada”.
Hasta este punto podríamos atrevernos a decir que el abstencionismo es el resultado de la ineficacia del Estado frente a la garantía del goce de diferentes derechos fundamentales, y es necesario el restablecimiento de dichos derechos, ya que su limitación y violación constitucional afecta a otros derechos. Entonces cuando en las zonas rurales no hay garantía de acceso a la educación y presencia de la violencia, no hay garantía para el ejercicio electoral, pues los elementos necesarios que se han identificado para ejercer este derecho han sido vulnerados históricamente en Colombia.
Y es aquí donde el abstencionismo se divide en dos grupos: el primero compuesto por personas que no tienen interés en la política general debido al incumplimiento de los derechos que anteceden al ejercicio democrático, aquellas que perdieron toda la confianza tanto en los políticos como en la instituciones del Estado y prefieren intentar suplir sus necesidades básicas por su cuenta; el segundo compuesto por grupos y organizaciones sociales que en vista de las desigualdades deciden no votar como una forma de manifestación, con el objetivo de deslegitimar el Gobierno que se posesione argumentando que la democracia debe incluirnos a todas, todes y todos.
Para que un país sea democrático debe tener altos niveles de participación en cualquiera de sus formas. Por ejemplo, en los últimos 20 años las formas de participación ciudadana han estado en el marco de movilizaciones, muestra de ello fue el Estallido Social ocurrido entre 2019 y 2021 en Colombia.
Pero debemos decir que esto no significa que todas las personas que se declararon en “resistencia” se han abstenido o se abstendrán en el 2022, por el contrario, la participación en las calles está relacionada con el compromiso electoral. En el caso de sindicatos como FECODE, reconocidos por los diferentes paros que han realizado en razón de las condiciones laborales de los profesores, también han incentivado a sus integrantes y opinión pública en general a participar de las elecciones apoyando al candidato Gustavo Petro.
En ambos grupos poblacionales la corrupción se presenta como el factor que incide en la decisión de participar en las elecciones. El abstencionismo claramente existe en diferentes países, pero obedece a la lectura de bienestar y la confianza o prestigio de las instituciones, partidos y candidatos.
Esto se traduce en la manifestación del pueblo como consecuencia del hambre, la pobreza, el desempleo, violencia, abuso de poder, incremento de impuestos y la falta de candidatos que llenen las expectativas de la comunidad frente a lo que se espera del gobierno. Esto causa que el elector se sienta defraudado por la ineficacia del sistema.

El abstencionismo es un indicador de distancia entre el pueblo y las instituciones
¿Quién podría creer en un país como Colombia que está en el puesto 87 de corrupción en el mundo?
Según Transparencia Internacional, Colombia ha mantenido altos índices de corrupción en los últimos 10 años. En la medición se tomó como muestra a 187 países, calificados de cien a cero, donde entre más cerca se esté del 100 menos corrupción hay, y entre más cercano se esté al cero, más corrupción se evidencia. Desde el 2011 nuestro país se mantiene entre los 36 y 39 puntos en la percepción de corrupción.
El informe además resalta que “La protección de los Derechos Humanos es crucial en la lucha contra la corrupción: los países con libertades civiles bien protegidas generalmente obtienen puntajes más altos en el índice, mientras que los países que violan las libertades civiles tienden a obtener puntajes más bajos”.
En Colombia las condiciones de infraestructura electoral han sido permeadas por la corrupción, los dirigentes se ven expuestos a investigaciones por utilizar su privilegio para desfalcar el dinero dispuesto para suplir y garantizar los Derechos Humanos y fundamentales.
Lo que produce el abstencionismo de quien no tiene opción, pero también de quien decide hacer oposición desde el abstencionismo; sin embargo, esto no tiene un valor político que incide realmente en la conformación del poder.
Por eso el Acto Legislativo 1 de 2003 incorporó el voto en blanco, donde se indicaba que si este alcanzaba la mayoría absoluta deberían repetirse las elecciones. Para el 2009 el Acto se modificó para quitar el limitante de mayoría absoluta, y dar paso a que fuera la mayoría de los votos válidos la que aprobara una nueva elección con candidatos totalmente diferentes.
Según la Corte Constitucional en la Sentencia C-490 de 2011, el voto en blanco es una expresión política de disentimiento, abstención o inconformidad con efectos políticos. Es por esto que tiene un espacio en el conteo de las elecciones. Y la idea de lograr que triunfe esta figura no está tan alejada de la realidad, por ejemplo, en 2003 el voto en blanco le ganó a Guillermo Almanza, Oscar Rocha, y Hugo Alberto Martínez en Susa Cundinamarca. En el caso mencionado el voto en blanco obtuvo 1.872 sufragios.
Después de todo esto ¿Cómo podríamos vencer el abstencionismo?
Como se expuso en el artículo, el abstencionismo tiene unos factores individuales que han afectado la participación en el sufragio por motivos de oposición a los candidatos de la carrera presidencial -hablando de la coyuntura actual-.
Sin embargo, los ejemplos de participación en escenarios de movilización y contraposición directa al Gobierno también gozan de “el respeto por los derechos civiles y políticos” como consecuencia de estar exigiendo la garantía de los Derechos Humanos y fundamentales, como dio cuenta el reciente levantamiento social.
Lo que sí podría ser un indicador para ubicar de donde viene la mayoría de abstencionismo en el país, es el incumplimiento de los deberes constitucionales que asumen los dirigentes y las instituciones de control político, como el reciente comunicado de la Registraduría y el CNE sobre la ausencia de Observación Internacional en la jornada electoral del próximo 29 de mayo.
La respuesta que les proponemos, está enmarcada en que sabiendo que en Colombia votar también es un privilegio, debemos asistir a las urnas este domingo, seguros de que hemos leído y debatido lo suficiente sobre el tipo de país que proyectamos y, en consecuencia, ejercer el derecho y el deber del voto, sea por algún candidato o por el voto en blanco.
Desafortunadamente para todas y todos quienes se oponen al sistema electoral, Colombia es un fallido intento de Estado Social de Derecho, razón por la cual hemos sido críticos frente a las políticas del actual Gobierno. En los últimos años el país se ha levantado exigiendo el cumplimiento de la Constitución sin ninguna respuesta concreta que beneficie a los colombianos y colombianas, pero que sigue favoreciendo otros intereses económicos.
La participación ciudadana ha sido limitada por la violencia directa de las fuerzas legítimas e ilegítimas del Estado. Hoy vemos como la Justicia Especial para la Paz JEP, la Comisión de la Verdad y las víctimas están demostrando el nivel de violencia política que han sufrido los territorios, violencia que ha generado ese abstencionismo desde donde se quiera ver, limitando y violando nuestro derecho a vivir en democracia.
No se equivocan los comentarios en redes sociales que han venido avisando del momento histórico que podríamos vivir, que nadie se quede sin votar.

También puedes leer:
Últimas Entradas
Relatoría del conversatorio ‘’Techotiba, territorio de agua, cultura y paz. Una perspectiva desde la educación y los territorios’’
De izquierda a Derecha: Ana María Cuesta, Manuel Ballesteros, Luisa Hernández, Roberto VidalTexto por: Ana María Castellanos - Estudiante Universidad Distrital El 20 de abril en la Biblioteca Pública Manuel Zapata Olivella se reunieron Ana María Cuesta, Directora del...
leer másDerechos Humanos
La ocupación israelí como ataque a los derechos culturales del pueblo palestino
Nota y fotos por: David Borda/@unpolombiano Protesta en Bogotá en solidaridad con el pueblo palestino. A la hora de escribir este artículo las víctimas palestinas ascienden a más de 29.000, atreverse a llamar guerra a una ofensiva tan salvaje como la de Israel no es...
leer másMás Cultura
CONVERSATORIO | Techotiba, territorio de agua, cultura y paz
La cultura de paz forma parte del proceso de socialización, a través del cual se asimila un sistema de valores, habilidades, actitudes y modos de actuación, que reflejan el respeto a la vida, al ser humano, a la dignidad, al medio ambiente, propiciando el saber...
leer más