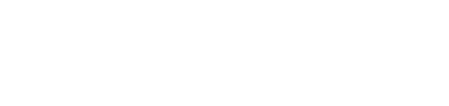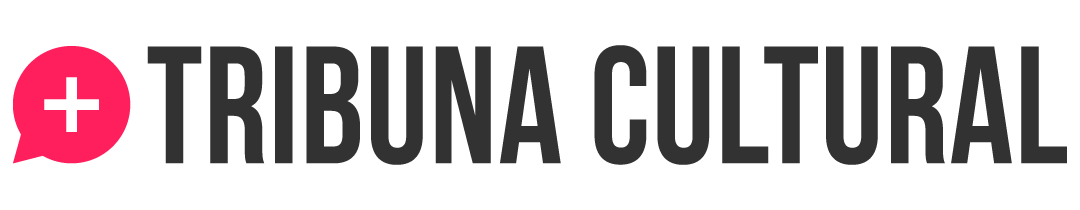Por: Lisa Trujillo Laguna
Las mujeres históricamente hemos tenido que luchar contra las posiciones de poder que nos someten a ser la proletaria del proletariado, o por lo menos así lo dijo Flora Tristán, cuando se refirió a que “hasta el más oprimido de los hombres quiere oprimir a otro ser: su mujer”.
La constante omisión de nuestros derechos ha causado la necesidad de que las mujeres nos organicemos, y generemos una serie de protestas enmarcadas en el reconocimiento de nuestra dignidad humana.
Estos son los antecedentes de resistencia feminista
Después de que Elizabeth Cady y Lucretia Mott fueran vetadas de participar en la convención mundial antiesclavista en Londres durante 1942, empezaron a reunir a cientos de personas para pensar en los derechos civiles, sociales, políticos y religiosos para las mujeres. Este fue el antecedente del movimiento sufragista en Estados Unidos.
Además, buscaban el derecho a la ocupación en cargos públicos, a la formación profesional, y a la no discriminación. La fecha fue aprobada por más de 100 mujeres en el marco del II Encuentro Internacional de Mujeres Socialistas Copenhague 1910.
Más tarde en 1929, Nigeria vivió la revuelta de las mujeres de Aba. El levantamiento reconocido como el mayor desafío en la historia de la colonia, se dio contra el gobierno británico, y fue provocada por una imposición fiscal para las mujeres del mercado local de las tribus Igbo, en las provincias de Calabar y Owerri, quienes tradicionalmente estaban exentas de impuestos.
Hacia 1945 más o menos 1500 lavanderas de Dublín se sindicaron y fueron a huelga. Las condiciones precarias de salubridad, los salarios bajos, las horas extra sin pago y el poco tiempo libre llevaron a que las mujeres paralizaran sus actividades. Durante tres meses la ciudad se llenó de ropa sucia, hasta que las mujeres de Irlanda lograron una segunda semana de vacaciones por ley, tanto para mujeres, como para hombres.
Siguiendo la línea de tiempo, en 1975 las mujeres islandesas pararon sus actividades un 24 de octubre. En lugar de cumplir con su trabajo normal o “tareas de la casa”, se tomaron las calles para manifestarse por la igualdad de género. Luego de paralizar el país se aprobó la “Gender Equality Act”, y la discriminación de género en el trabajo y el colegio pasó a ser ilegal.

En 2003 las mujeres frenaron la guerra en Liberia con una huelga de sexo que obligó a los hombres a participar de las conversaciones de paz.
Las mujeres asumieron un papel de mediadoras, y se manifestaron con acciones como la sentada de Ghana, cuando el presidente Charles Taylor se reunió con los Rebeldes de Liberians United for Reconciliatonand Democracy, e intentaron romper el proceso de paz.
Doscientas mujeres que lograron viajar como delegación encerraron a los hombres en el Palacio Presidencial, bloquearon las puertas y ventanas e impidieron que salieran hasta que se diera una solución.
Si hemos avanzado tanto ¿Qué nos falta por ganar?
Sin embargo, la lucha contra la violencia letal, o las agresiones sexuales no parece tener un avance. Las políticas públicas han llegado a entregar el derecho al voto, a la participación política, a la igualdad salarial, al acceso a la educación… y nos hemos encaminado desde hace más de 174 años a alcanzar la igualdad.
Pero las cifras de feminicidios no disminuyen.
Si hablamos del caso colombiano, en el 2021 fueron asesinadas 147 mujeres, y otras 86 sufrieron una tentativa de homicidio (Cifras de Feminicidios Colombia).
Los feminicidios son la máxima expresión del patriarcado, la última instancia de un antecedente de violencia silenciosa ejercida contra alguna de nosotras… Pero antes del feminicidio viene la violencia psicológica, económica, patrimonial, y la más frecuente, la violencia sexual.

El tema es de tal gravedad que la Comisión de Equidad de la mujer del Congreso de la República denunció que 98.000 mujeres reportaron denuncias sobre violencia de género en 2019, de las cuales 22.150 estaban en el marco de violencia sexual.
Por ejemplo, durante el 2020 en Oriente Medio las mujeres de Egipto viralizaron la campaña #MeToo, con este hashtag denunciaron casos de acoso y violencias. En Pakistán, Irak, Sudan y siria las mujeres llegaron a tomarse las calles con esta consigna.
Y cómo olvidar el fenómeno de “Un violador en tu camino”, el performance que le hizo saber al mundo que la culpa JAMÁS es de la víctima, que no importa la ropa, o las circunstancias de modo y lugar, porque nadie busca ser violada.
Las Tesis, un colectivo de mujeres interdisciplinar de teatro, se pensaron una obra de teatro, que al final terminó siendo una arenga mundial, que salió del contexto de violencia sexual por parte de los carabineros, ha dar cuenta de que en el mundo alguna vez hemos sido violentadas en favor de los placeres sexuales de hombres inescrupulosos.

Hoy las mujeres tenemos la fuerza del antecedente de muchas que se levantaron a través de todas las formas de movilización: parando actividades, tomando las calles, lavando ropa, o literalmente cortando los servicios. Y las redes sociales nos han permitido crear estrategias internacionales de movilización, a tal punto de que el 8 de marzo millones de mujeres nos convocamos y nos tomamos las calles, porque la apuesta ahora que hemos avanzado en la vida digna, es obtener la garantía de la propia vida.
La lucha por la justicia, y la exigencia de políticas públicas que cuiden y garanticen nuestra integridad son las banderas que se llevan en las calles. Ese es el reto de nosotras, las mismas que hemos sido imparables a lo largo del tiempo, las que bailan, las que gritan, las que cantan, las que queman iglesias, las histéricas históricas, las que bajo una sola consigna logramos movilizar al mundo.
También puedes leer:
Últimas Entradas
¿Y si Cabal llega a la presidencia?
Por: David Borda @unpolombianoLas implicaciones materiales de ‘la nueva derecha’ en el poder.Hace algunos días salió a la luz una entrevista de María Fernanda Cabal para El Espectador, en ella reafirma sus intenciones de lanzarse a la presidencia y señala que quiere...
leer másDerechos Humanos
¿Y si Cabal llega a la presidencia?
Por: David Borda @unpolombianoLas implicaciones materiales de ‘la nueva derecha’ en el poder.Hace algunos días salió a la luz una entrevista de María Fernanda Cabal para El Espectador, en ella reafirma sus intenciones de lanzarse a la presidencia y señala que quiere...
leer másMás Cultura
10 años de diversión y punk rock
Todo comenzó entre amigos, cervezas, fútbol y punk rock, y así ya han pasado diez años desde la creación de Diversión Perdida, banda formada por Camilo, Lina, Omar y Andrés. Llamada así por una canción de la banda argentina Mal Momento, y que da las influencias, así...
leer más