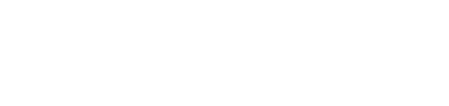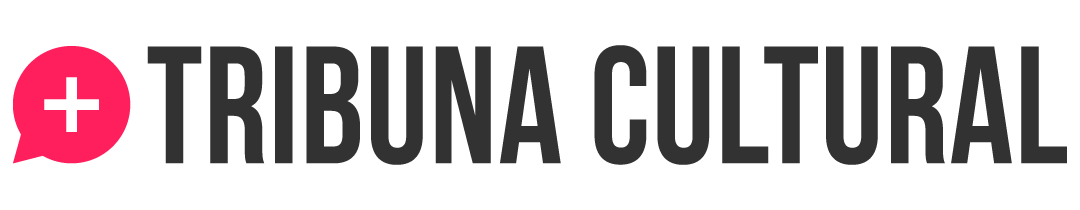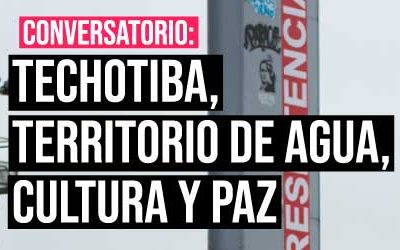Por: Lisa Laguna Trujillo
El 15 de mayo se lleva a cabo la conmemoración del día de las, les y los profesores en Colombia. Una fecha para resaltar el trabajo de las personas que dedican su vida a educar en las aulas a la niñez y jóvenes en todo el territorio.
Una tarea que no ha sido muy fácil para un país en vía de desarrollo como Colombia, no sólo por la metodología tradicional y obsoleta, sino por el poco interés que tiene para los gobernantes frente a la inversión que la educación requiere.
Según el Art. 27 de la Constitución Política de Colombia “el Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra”.
El Art. 67 consagra que “la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”.
Hablando del compromiso básico del Estado frente a la educación (obligatoria entre los 5 y 15 años de edad), durante presidencias como la de Álvaro Uribe Vélez, la educación fue la última en la lista de interés para la inversión, representó apenas el 4% del PIB. Y en gobiernos más recientes como el de Iván Duque Márquez aumentó sólo al 4,6% del PIB (durante la época de la pandemia en 2020).
Esto dio como resultado que el Banco Mundial en su informe 2020 resaltara que, los hijos de los pobres están condenados a la pobreza, las familias pobres tardarían 11 generaciones en superar las brechas de desigualdad en oportunidades. En el caso de nuestro territorio, “Colombia tienen uno de los niveles más altos de desigualdad de ingresos en el mundo; el segundo más alto entre 18 países de América Latina y el Caribe”.
Algunos expertos como Moisés Wasserman, señalan que 7 de cada 10 niños de primera infancia entran a la primaria con una desventaja cognitiva debido a la desnutrición tanto de las y los niños como de las madres.
Para el profesorado ha sido un reto histórico enfrentar la falta de garantías para el desarrollo integral de su labor, que busca favorecer la movilidad social de quienes al parecer están “condenados a la pobreza”, y alcanzar el desarrollo integral de las capacidades humanas para que todas las personas aprendan a convivir y educarse.
Quienes se dedican a la labor de educadores deben enfocar todos sus esfuerzos en enseñar literatura, matemáticas, física, química, etcétera; pero además, en enseñar valores y pautas para la convivencia ciudadana. Esto significa que los colegios y las escuelas son “un dispositivo de inscripción de experiencias y generador de relaciones que son parte estructurante de los mecanismos mediante los cuales el espacio social se articula, se dota de sentidos, reproduce la memoria colectiva y alimenta la imaginación del porvenir”.
Las aulas son entonces un espacio que se compone de lo que las y los profesores pueden enseñar, pero también de las características sociales, económicas, políticas y culturales de los territorios para poder construir en ellas conocimiento.
Es por esto que el art 67 de la CCP dicta que “la educación formará al colombiano en el respeto de los Derechos Humanos, a la paz y la democracia; y en la práctica del trabajo, y la recreación para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del medio ambiente”.
Las exigencias del cuerpo de profesores se han dado a conocer por medio de movilizaciones, paros, plantones y “procesos” de diálogo y negociación, no sólo por la debilidad en los bienes públicos de educación, sino también por la precarización de este sector productivo.
Pero ¿qué más hacen los profes para luchar por la educación?
La educación tradicional no es la única forma de educación que existe, los espacios de aprendizaje para garantizar la formación de los y las colombianas no sólo están en el marco de un colegio distrital o privado, sino que también existen formas de educación que no obedecen al orden Estatal.
Algunas y algunos educadores se cansaron de esperar a que los gobiernos inviertan en la creación de conocimiento y realizan ejercicios de educación popular, que no sólo corresponde a esa necesidad de educar, sino que tienen un fin político para liberar a los sectores oprimidos y, además, ofrecen una variedad de temas distintos a los tradicionalmente conocidos.
¿Cómo así que educación popular?

La educación popular es un conjunto de técnicas para alcanzar medios educativos, ésta consiste en facilitar una educación transformadora para los sectores populares y el mejoramiento de sus condiciones de vida.
En un país como Colombia, donde la crónica de nuestra muerte anunciada es vivir en la pobreza si no tenemos unos niveles económicos incluso desde antes de nacer, la educación popular se presenta como un compromiso político y ético.
Mientras la educación tradicional busca “civilizar al ignorante”, la educación popular tiene como objetivo contribuir a la construcción de una sociedad democrática que tenga la posibilidad de participar en la orientación de los cambios sociales y la toma de decisiones para que las personas alcancen el máximo de desarrollo. Así se contribuye a mejorar las condiciones de igualdad.
Aquí les presentamos un ejemplo de educación popular
La herramienta de educación popular, corresponde a una necesidad específica de un sector o territorio específico y su finalidad es liberar a dicha población como resultado de los ejercicios de educar.
En tiempos electorales se habla mucho de la inversión en educación, pero no del tipo de educación que se está impartiendo en las aulas, y poco se tiene en cuenta la importancia de analizar las características territoriales y los retos que significan dichas características.
La educación popular por su figura de construcción metodológica, es muy diferente a la que conocemos desde la metodología tradicional, no sólo por sus objetivos políticos, sino porque se configura según los individuos y por ello, no se da sólo en espacios físicos de aulas, sino que se centra en la producción de conocimiento.
En ese sentido y aprovechando la conmemoración del día de las, les y los profesores, presentamos el ejemplo de un Centro de Comunicación Popular que también está de celebración.
Hablamos del CINEP, el Centro de Investigación y Educación Popular, Programa por la Paz y Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política.
Entendiendo la educación popular como una metodología que puede abarcar un tema de interés y profundizarlo, para Colombia es de vital importancia educarse sobre la paz, y eso enmarca no sólo contar la historia de nuestro país, sino además analizar cada uno de los factores que ha imposibilitado que el pueblo colombiano viva en paz.
El Centro Social de la Compañía Jesuita entendió la importancia de la educación popular en 1972, cuando el Padre Pedro Arrupe le pidió a las provincias de América Latina crear centros de investigación sobre temas sociales, políticos y económicos, con el fin de que la misión Jesuita tuviera claro su entorno territorial y así, marcar guías para incidir en el mismo.
En Colombia los Jesuitas entendieron que era necesario crear un ejercicio minucioso de memoria por las víctimas bajo el enfoque de violencia política que sufre el país. Por ello el centro de investigación realiza tres insumos para la educación popular en el marco del reconocimiento de dicha violencia.
El primer insumo es la Revista Controversia, una publicación de carácter académico, producida por organizaciones sociales como la Escuela Sindical y la Corporación Región. Fue creada en 1975 para divulgar las investigaciones sobre problemas urbanos, la dinámica de la economía colombiana, el análisis sobre reformas a la educación, y la problemática agraria del país.

La revista no sólo fue una oportunidad para publicar los escritos de las y los investigadores, sino que trató y sigue tratando de construir una argumentación que sirviera como soporte a las dinámicas sociales que vivimos. La idea de Controversia es poner las reflexiones de los movimientos sociales y el conflicto al servicio de las comunidades.
El segundo insumo fundamental que produce el CINEP es la Revista Noche y Niebla, en esta colaboran por lo menos 22 organizaciones no gubernamentales que funcionan como red autonoma e independiente.
Desde 1987 en cabeza del padre Javier Giraldo y con la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, y el CINEP, crearon un banco de datos para la divulgación de los hechos violentos, este banco es la fuente de Noche y Niebla.
Una curiosidad que podemos mencionar de la revista, es que su nombre obedece a un decreto de la Alemania Nazi, en el cual los soldado y prisioneros de guerra desaparecían o eran asesinados entre la noche y la niebla y la información de estos delitos se desdibujaba en ese preciso momento.
Después de la creación del Banco de Datos, vino la revista en 1996, esta tiene cuatro categorías de investigación:
- Las violaciones a los Derechos Humanos ejercidas por el Estado colombiano.
- La violencia político-social ejercida por grupos indeterminados.
- Las infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
- Las acciones bélicas.

Para el 2011 la publicación de Noche y Niebla empezó a aterrizar sus categorías de investigación a nivel territorial, con el fin de mostrar esa cara del país que los medios masivos han ocultado históricamente. Lo que se busca es salvaguardar la memoria de una sociedad y generar mayor participación y solidaridad entendiendo las estadísticas más allá de las cifras.
El tercer insumo que entrega el CINEP es la Revista 100 Días , una publicación que analiza precisamente 100 días de coyuntura en el país con un lenguaje mucho más fácil. El padre Francisco de Roux, dio paso a esta iniciativa en 1988 con el fin de lograr un tiraje nacional a disposición de las y los colombianos.
La revista contó con el apoyo de financiación a través de cooperación internacional para sacar los ejemplares con El Espectador, El Heraldo, y Vanguardia Liberal. La idea era entender la coyuntura del país más allá de los hechos puntuales. Saber qué está pasando, qué es lo que hace que cambie la dinámica social ayudando a tener una mirada más completa del territorio. Un ejemplo de ello es su última publicación “Duque: la degradación de la democracia”, esta entrega busca dar un balance del gobierno que se prepara para despedirse de la Casa de Nariño.

El trabajo de estos 50 años en el CINEP en investigación y educación popular ha contribuido a visibilizar y analizar las realidades violentas que vive Colombia, desde un material sustancialmente académico, la sistematización de los datos y la traducción para todos los sectores, influyendo principalmente en los territorios.
Por eso, y en el marco de la conmemoración del día de lo/a/es profesores, le preguntamos a José Dario Rodríguez, investigador del centro, sobre los principales retos de esta forma de Educación teniendo en cuenta el enfoque territorial, esto fue lo que nos compartió:
“La formación de los profesores, y especialmente de profesores rurales, nosotros ahí tenemos una brecha enorme en el país, y nosotros hemos tratado de contribuir mucho desde las escuelas de paz y convivencia, y desde un trabajo conjunto que hacemos con Fe y Alegría, con la Javeriana de Cali, con Escuela Nueva, en la Red de Educa Paz.
Los profesores rurales viven en unas situaciones muy complejas a nivel de seguridad en estos territorios, pero al mismo tiempo unas situaciones de precariedad… Tenemos practicamente cero conectividad en buena parte de estos territorios, es muy dificil para ellos, unas dificultades enormes en el acceso y en las carreteras y las vías para llegar a esas escuelas, donde viven los profesores y viven los estudiantes.
Educar desde la descentralización es por lo menos voltear la mirada a esos territorios, somos un país altamente centralizado, y altamente urbanizado. Las regiones no son solamente Bogotá, Medellín y Cali. Las regiones también son el pacifico caucano, el pacifico chocuano, también los llanos orientales, la región Amazonica ¿verdad? entonces en ese sentido la dinámica de las regiones es precisamente tratar de empezar por entender las diferencias, y las especificidades de esas regiones. Y apostarle sobre todo a la formación de esos profesores, en Colombia no entendemos la importancia enorme que tienen esos maestros y maestras en esas regiones, son personas realmente muy valientes, que se están jugando incluso la vida, y su vida familiar en estos territorios”
Este es el contexto al que se enfrentan los educadores, desde el enfasis que exige el ejercicio de lo popular y lo tradicional, pero también de lo que dicta la propia Constitución. En este caso concreto, el CINEP ha permitido durante los últimos 50 años no solo recoger toda esa información histórica y explicarla, sino que en general ayuda a tener una lectura amplia de cómo en el territorio se ha vivido un ciclo de violencia que claramente se repite década tras década, pero que también logra identificar avances y pautas para la construcción de un país con mayor vida digna, bajo el reconocimiento de las víctimas de la violencia política.
Por supuesto, existen otras formas de Educación Popular que buscan la liberación de las clases oprimidas, y en la educación tradicional también encontramos algunas y algunos profesores que se dedican a educar personas más conscientes a nivel crítico, preparándolos para frontar el reto de vivir en un territorio desigual. Las, los y les profes además luchan día a día por las garantías para ejercer su profesión con dignidad, y que a su vez se traduzca en alcanzar el objetivo de vencer la pobreza.
También puedes leer:
Últimas Entradas
Relatoría del conversatorio ‘’Techotiba, territorio de agua, cultura y paz. Una perspectiva desde la educación y los territorios’’
De izquierda a Derecha: Ana María Cuesta, Manuel Ballesteros, Luisa Hernández, Roberto VidalTexto por: Ana María Castellanos - Estudiante Universidad Distrital El 20 de abril en la Biblioteca Pública Manuel Zapata Olivella se reunieron Ana María Cuesta, Directora del...
leer másDerechos Humanos
La ocupación israelí como ataque a los derechos culturales del pueblo palestino
Nota y fotos por: David Borda/@unpolombiano Protesta en Bogotá en solidaridad con el pueblo palestino. A la hora de escribir este artículo las víctimas palestinas ascienden a más de 29.000, atreverse a llamar guerra a una ofensiva tan salvaje como la de Israel no es...
leer másMás Cultura
CONVERSATORIO | Techotiba, territorio de agua, cultura y paz
La cultura de paz forma parte del proceso de socialización, a través del cual se asimila un sistema de valores, habilidades, actitudes y modos de actuación, que reflejan el respeto a la vida, al ser humano, a la dignidad, al medio ambiente, propiciando el saber...
leer más